Es Director de Gestión de Derechos e Innovación para Latinoamérica de la editorial Planeta. Ha publicado los libros El Último Secreto de Machu Picchu (en coautoría con el historiador José Carlos de la Puente) y El Cadete Vargas Llosa. Este último, publicado por primera vez en 2003 y reeditado en varias ocasiones, reconstruye el paso del Premio Nobel por el Colegio Militar Leoncio Prado, una etapa de su vida que inspiró una de sus novelas fundacionales, La Ciudad y Los Perros. La primera versión de este texto la escribió en la universidad, cuando el curso de Periodismo Literario se llevaba en un solo ciclo.
¿Qué es lo que, inicialmente, te atrajo de esa etapa de la vida de Vargas Llosa?
Yo llegué a este tema por la misma dinámica del curso de Periodismo Literario. En aquel tiempo, para evitar que los alumnos eligieran temas inviables, el profesor (Julio Villanueva Chang) proponía una serie de sugerencias. La consigna era muy concreta: elegir a un personaje, un episodio de su vida que lo represente, y hacer una investigación a profundidad que incluya visitar los espacios por los que habían pasado.
Recuerdo que me llamaron la atención tres: Abimael Guzmán como profesor en Huamanga, Vladimiro Montesinos durante su etapa universitaria y Mario Vargas Llosa en el colegio militar. Fuera cual fuera, yo estaba decidido a meterme de cabeza, pero cada uno tenía su complejidad. En esos días, (previo a los libros de Luis Jochamowitz) la historia de Montesinos no estaba del todo contada y era un personaje muy apetitoso y vigente. Abordar a Abimael implicaba visitar Ayacucho varias veces en el semestre, algo que no sabía si podría hacer. Siendo consciente de mis limitaciones de tiempo y espacio, me decidí por el escritor.
El enfoque me gustó desde un inicio. Este libro permite ver a un Vargas Llosa desconocido, antes de ser el famoso escritor. Hay que recordar que él se hizo famoso muy rápido: cuando se publicó La Ciudad y los Perros él estaba en sus veintes y ya se sabía de él en Europa. Esta historia, además, se centra en una Lima que estaba ahí nomás, al alcance de la mano. Visitar el colegio militar fue una experiencia que detonó una serie de preguntas. ¿Qué de cierto había en la historia del escritor en la escuela? ¿Los personajes de su novela realmente estaban inspirados en amigos? Había mucha gente dispuesta a hablar. Además, como material base para la investigación, había una novela. Y qué novela.
El libro le da voz a diversas fuentes, desde viejos compañeros de colegio hasta el escritor mismo. ¿Cómo lograste llegar a ellos?
Todo termina siendo el resultado de estar ahí. Es lo que ocurre cuando te metes en un tema a profundidad. Primero eres un outsider. Luego, pasas a ser una persona muy presente y las fuentes te empiezan a ver con familiaridad porque siempre estás ahí. Finalmente, te conviertes en “parte de”; has recorrido el asunto por tanto tiempo que las fuentes empiezan a contarte cosas que no te dijeron al comienzo. Eso fue lo que me pasó.
Una de mis fuentes principales fue Max Silva Tuesta, un vargasllosiano que tenía una biblioteca con primeras ediciones y que había estudiado en el colegio militar el mismo año que el escritor, pero en otra sección. Él fue mi puerta de entrada a ese mundo, sabía quién era quién en la promoción. A él -que también era psiquiatra- le fascinaba que alguien joven se interesara en pasar horas preguntando sobre el pasado. Fue muy generoso conmigo, me dio mucho tiempo. Me pasaba tardes enteras hablando sobre cómo era una cuadra, cómo se entraba a ella, por dónde se escapaban los alumnos; me describía todo con mucho detalle porque yo se lo preguntaba como quien va a escribir Madame Bovary. Eso me permitía tener material para activarles la memoria a mis demás fuentes, los compañeros de colegio. Les decía: tal persona te manda saludos, dice que tú eras su amigo, que jugaban a esto. “¿Cómo sabes esto?”, me preguntaban, sorprendidos. Me convertí en una suerte de cartero que iba trayendo información de amigos que no se veían desde hacía décadas.
En la primera etapa del libro, durante la universidad, no pude hablar con Vargas Llosa. Terminé el curso con la sensación de que aún había mucho por abarcar. Julio me propuso dos opciones: o me ponía una buena nota y dejaba el proyecto, o me ponía una nota que no me iba a gustar tanto, con el compromiso de que siguiera trabajando en el tema, pues consideraba que tenía potencial. Yo le dije que iba a seguir, la nota no me importaba.
Has contado que conseguir una entrevista con Vargas Llosa fue especialmente complicado. ¿En qué circunstancias se dio ese encuentro?
Yo ya había hecho todas las gestiones para entrevistarlo y, obviamente, la respuesta era “haz la cola, vamos a ver”. Todos sus conocidos sabían que había alguien por ahí haciendo un libro sobre él, pero yo estaba muy lejos de conseguir una cita. Hasta que, en cierta ocasión, Max Silva Tuesta, quien solía dar conferencias en foros académicos, recibió una invitación a un encuentro en Francia en el que Vargas Llosa iba a estar presente y me lo contó. “Esta es tu oportunidad de ir y entrevistarlo”, me dijo. Yo le conté sobre esto al escritor Alonso Cueto, quien era mi profesor en otro curso y editor de El Dominical, y le propuse ir como periodista de El Comercio. Él, muy buena gente, aceptó darme una carta del diario para hacer la cobertura.
Así fue cómo acabé yendo a un pequeño pueblo de los Pirineos donde se iba a realizar un coloquio de cuatro días sobre la obra de Vargas Llosa. Pensaba que me iba a encontrar con un evento enorme con gente de todo el mundo; en realidad, era un auditorio para unas ochenta personas con alrededor de cuarenta sitios ocupados. Había pasado de verlo desde lejos durante un año entero, a tenerlo a solo veinte metros. Sin embargo, apenas llegué, el organizador me dijo que, por pedido del escritor, las entrevistas no estaban permitidas. Y yo había venido, justamente, para eso.
Al final de la primera jornada, hubo una comida ofrecida por la universidad. Ahora ya no lo tenía a veinte metros, sino a dos. Max Silva Tuesta y un par de asistentes a los que les caí en gracia me repetían “este es tu momento”. Finalmente, me armé de valor, me acerqué y dije: “Señor Vargas Llosa, ¿cómo está?, quiero entrevistarlo, estoy haciendo un libro sobre usted”. En seguida, le empecé a contar algunas de las cosas que me habían dicho mis fuentes, historias de gente qué él no veía hacía años. Esto le generó curiosidad y acabé sentado a su lado, picándole la memoria. Él lanzaba anécdotas, yo también. De pronto, los dos estábamos en una improvisada mesa de discusión, hablando sobre su vida. Hubo risas, todo era muy distendido. Y, cuando ví que ya estábamos en buen plan, aproveché para irme con la cosa ya empezada. Le dije que me gustaría hablar con él en esos días. “Claro, por supuesto, cuando quieras”, respondió.
Él es muy generoso con la gente que se le acerca, tiene buena memoria con las personas. Además, tiene una memoria muy particular. Cuando hablé con él, al día siguiente, caminando por la ciudad, me di cuenta de que se acordaba con mucho detalle de aquello que inspiró partes de su novela. Me sorprendió que no se acordara de tantos detalles del libro, pero sí de su época de colegio.
¿Cómo fue el proceso de escritura del primer manuscrito? ¿Qué estrategias usaste para organizar tu material?
En el curso -que años más tarde dicté- aprendí dos herramientas metodológicas que me han servido para todo mi trabajo como editor: la constelación y el índice. La primera tiene que ver con la investigación: es el mapa de personajes, fuentes, espacios donde buscar, archivos. Cuando trabajaba en el proyecto, yo sacaba un cuaderno enorme (pues eran tiempos pre laptop) en el que tenía todo esto apuntado; también las distintas líneas narrativas, qué se conectaba con qué. Armar el índice, por otro lado, ayuda a estructurar el libro como una idea (en él se define cuáles son los capítulos, de qué tratan). Este puede cambiar de cara al libro final, pero es como un mueble con cajones que permite ordenar el material. Te ayuda a ver qué es lo que te falta.
Este índice, claro, debe tener un título y, si se trata de un libro de no ficción, también ha de tener una bajada. Un título es medio libro: es una visión de hacia dónde va la historia, qué es lo que se quiere contar. Si no eres capaz de hacer que alguien levante el libro de la mesa con un buen título, nadie va a conocer todo el trabajo maravilloso que pueda haber dentro. Como decía Umberto Eco en una frase que me encanta: “No hay nada más inédito como lo que ya se ha publicado”. Es una forma de decir que hay un montón de libros que se publican, pero no existen. Y, a veces, no existen por errores de este tipo.
Cuéntanos sobre el salto del proyecto desde el curso de Periodismo Literario hasta su primera publicación, en 2003. ¿Cuánto del libro que escribiste en la universidad se mantuvo en la versión final?
Ese manuscrito fue una versión bastante inicial, corta, pues es lo que da tiempo para escribir. Pero sí fue una buena base porque trazó los ejes de la historia. La versión final del libro mantiene la estructura que se pensó en el curso. Cuando ya estaba por publicar el libro por primera vez, ya con contrato firmado y manuscrito terminado, el editor de Planeta, Gabriel Sandoval, me señaló algo que se cambió: que el libro tenía a un narrador omnisciente -algo que exigía el curso-, pero había aspectos de la historia que yo había vivido y que valía la pena contar con mi propia voz. Me propuso escribir unos capítulos que narraran mi historia “contando esta historia”, es decir, aquello que había vivido a lo largo de la investigación.
Un día recibo una llamada al teléfono en casa de mis padres (donde vivía entonces), me dijeron que era un señor chileno llamado Alberto. “Vilela, te habla Fuguet”, me respondieron. Era el escritor chileno Alberto Fuguet, el autor de Tinta Roja, que entonces estaba en su momento cumbre. Me dijo que mi editor le había pasado el libro, que le había gustado y que le interesaba leer esa “otra historia” también. Yo estaba alucinado con que él, un escritor real, me llamara a decirme eso. Y me pareció un cambio pertinente: hizo que el texto pasara de ser un reportaje a ser un relato.
¿Las ediciones posteriores de El Cadete Vargas Llosa incorporaron algún otro cambio como el que cuentas?
Este ha sido un libro vivo, que se ha ido ampliando. En 2008, cinco años después de la primera edición, hice un libro con Alonso Cueto sobre la vida y obra de Vargas Llosa, y se montó una muestra en la Casa O’Higgins que rodó por el mundo. Para ello, pasamos cuatro meses en la biblioteca que él tiene en Barranco: viendo documentos, cartas, las primeras páginas de las novelas; cosas que yo no había podido ver incluso habiéndolo entrevistado. Es por ello que la edición del 2011, publicada después que él ganó el Nobel, incluye más material. Lo bonito de la no ficción es eso: que las historias continúan.
Viendo a la distancia tu paso por el curso de Periodismo Literario, ¿cuál crees que es su valor en un tiempo como el actual?
Me parece que a todos los que pasamos por el curso en la época de Julio Villanueva Chang y Luis Jochamowitz nos quedaron algunas manías. Una de ellas es la metodología de investigación. El pasar tiempo en tu universo narrativo, ahí donde las cosas suceden, esperando a que pase algo sin que muchas veces pase nada. Porque, al final, ese era el objetivo de este proyecto: no se trataba de hacer una crónica o una serie de entrevistas, sino de entender un universo. Y hacer eso requiere tiempo, un insumo cada vez más escaso hoy en día. Este sentido de urgencia con el que se trabaja hoy, haciendo entrevistas de media hora… Se le llama periodismo, pero es otra cosa. Hoy, en la era del periodismo Tik Tok, que alguien se dedique un año a investigar algo es algo que podría pensarse hasta pasado de moda. Sin embargo, los libros de no ficción están muy vivos. Con matices: algunos más o menos informativos, otros más o menos periodísticos, más o menos rigurosos. Hay mucha gente que salió de esa cantera que hoy sigue publicando sus libros; y me alegra mucho ver que sigue saliendo gente con ganas de escribir y que está escribiendo. Eso habla muy bien de la visión que tuvo la carrera en su momento.
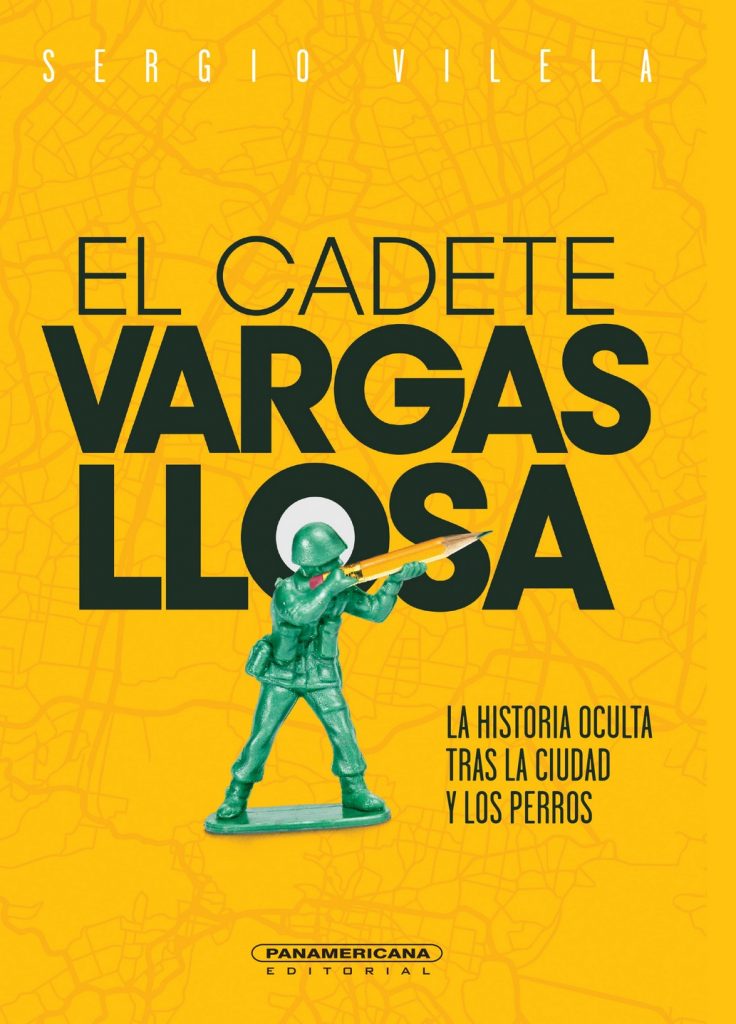
Autor: Sergio Vilela
Año de publicación: 2003 (primera edición)
Editorial: Panamericana Editorial
Páginas: 232
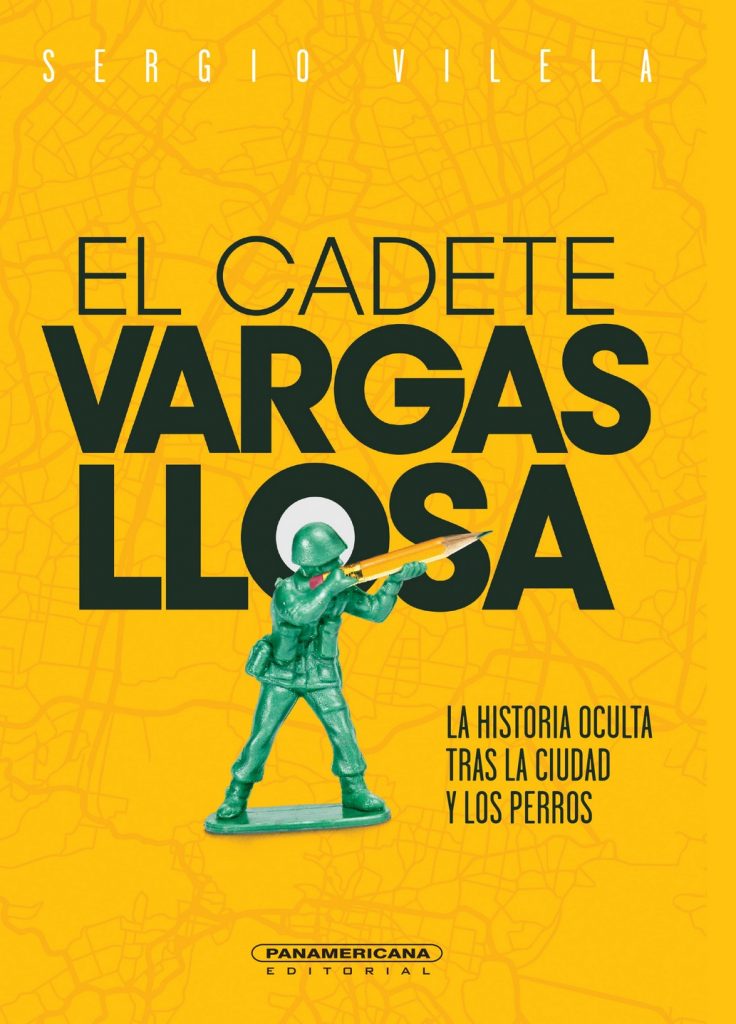
Autor: Sergio Vilela
Año de publicación: 2003 (primera edición)
Editorial: Panamericana Editorial
Páginas: 232